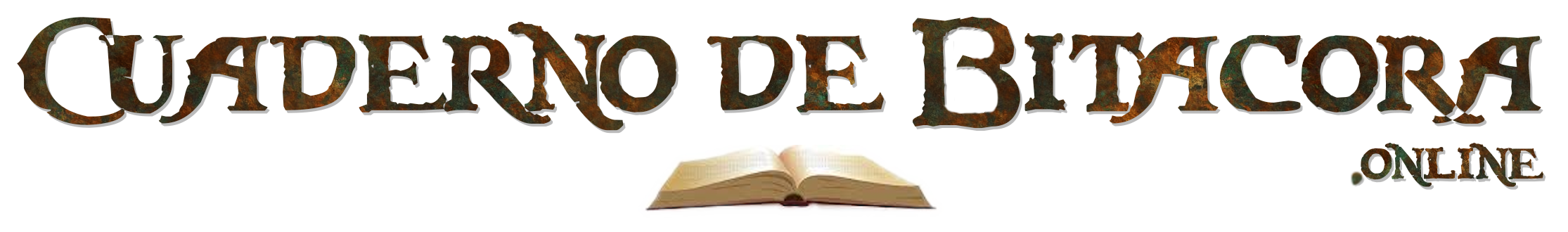¿PODEMOS VIVIR LA PANDEMIA DE OTRA MANERA?
Fernando del Pino Calvo-Sotelo
16 SEPTIEMBRE, 2020
PUBLICADO EN EXPANSIÓN
Cada julio y agosto mueren en España unas 65.000 personas, de las que aproximadamente 20.000 lo hacen por enfermedades cardiovasculares, 18.000 por tumores, 6.500 por enfermedades respiratorias y 3.500 por enfermedades del sistema digestivo. Unas 600 se suicidan, 200 mueren en accidentes de carretera y una cifra similar se ahoga en playas o piscinas. Nadie habla de ellas, pero en cambio sí nos han contado una por una las 1.300 personas que este verano se estima han muerto por Covid, casi todas de edad avanzada o con patologías concomitantes. Con estos datos, la tasa de letalidad sobre positivos (CFR) sería del 0,4%, por lo que la letalidad real (IFR), incluyendo casos no detectados, puede haber sido similar a la de una gripe virulenta. Por otro lado, los hospitalizados e ingresados en UCI por Covid a final de verano eran un 90% menos que en el pico, y aunque su evolución creciente preocupe, el ritmo de crecimiento nada tiene que ver con abril. Sin embargo, se han tomado medidas ciertamente extravagantes en un ambiente de paranoia colectiva. ¿Por qué? ¿Están justificadas? ¿Sirven para algo?
La política tiene sistemas de incentivos perversos que vician la toma de decisiones, por lo que es frecuente que al político no le preocupe tanto solucionar un problema a la luz de la verdad cuanto analizar los riesgos del “qué dirán” e identificar a quién culpar en caso necesario (el conocido “blame game”). En este sentido, muchas medidas tienen como único objetivo facilitar al político esquivar la acusación de inacción y, llegado el caso, trasladar la culpa al ciudadano, a la empresa o al colegio. Además, el poder político tiende al despotismo, esto es, a la “autoridad absoluta no limitada por las leyes, al abuso de poder o fuerza”, por lo que nos encontramos ante medidas muy opresivas que violan derechos fundamentales.
Esta sobreactividad regulatoria, febril e impulsiva, está ligada al pánico creado por la campaña de terror de los medios, sin parangón en Europa, los cuales reciben con alborozo las medidas más excéntricas. Quizá crean que hay que “mantener la tensión”, o prime el seguimiento de consignas o el interés económico (el sensacionalismo vende), o sea simple ignorancia bienintencionada, pero el daño comienza a ser irreparable. De vez en cuando, esta campaña de terror es salpimentada por declaraciones alarmistas de algunos médicos que, para asombro de colegas que hacen su meritorio trabajo en silencio, realizan afirmaciones contrarias a la evidencia científica o a la lógica, más propias de la rumorología que del Lancet, el BMJ o el NEJM. Tampoco ayudan los comunicados de algunos colegios médicos amenazando con quemar en la hoguera a cualquier facultativo hereje que cuestione las medidas políticas por acientíficas que sean. Los epidemiólogos son caso aparte: como bien saben sus colegas de otras especialidades, si por ellos fuera nos encerrarían durante meses con trajes NBQ en 47 millones de celdas individuales (de presión negativa) para luego darse cuenta de que no han dejado a nadie fuera que dé de comer a los demás.

Pero el verdadero problema es que muchas de las bestiales medidas de salud pública impuestas, que parecen destinadas a tranquilizar (en vano) al más angustiado, no están basadas en la evidencia científica. Inútiles epidemiológicamente, provocan sin embargo un ambiente irrespirable que está destruyendo nuestro país ante la impasibilidad general. Por ejemplo, aunque la evidencia a favor y en contra de las mascarillas sea débil[1], es recomendable su uso en lugares públicos cerrados, concurridos y mal ventilados (donde puede haber contagios), pero obligar a su uso donde es dificilísimo o imposible contagiarse (al aire libre o estando solo en la calle) es puro postureo, una farsa acientífica única en Europa (dato unánimemente silenciado por los medios) que, como está quedando de manifiesto, no sirve para nada salvo para crear paranoia y destruir empleo. Las mascarillas no médicas se permiten por motivos políticos pues la eficiencia de sus filtros “es muy baja”[2], según el propio ECDC (Centro Europeo para Prevención y Control de Enfermedades); las de algodón pueden “estar asociadas a un mayor riesgo de penetración de microorganismos en comparación con no llevar mascarilla” y “quitarse incorrectamente la mascarilla podría aumentar el riesgo de transmisión”. Salvo los cirujanos y algunos sanitarios, nadie utiliza la mascarilla de forma adecuada, así que ustedes dirán. Otra medida científicamente cuestionable (y en mi opinión lamentable) es obligar a llevar mascarillas ocho horas al día a niños y jóvenes. Aparte de los daños físicos, psicológicos y académicos que pueda ocasionarles, la mortalidad del Covid en niños es prácticamente cero, más baja que la de cualquier gripe, y la transmisión de niños a adultos es inusual[3]. En Suecia, donde no cerraron los colegios, no ha habido ni una sola muerte en una población escolar de casi dos millones de niños. Según el ECDC, los niños se contagian sobre todo en hogares[4] aunque rara vez son ellos el primer caso en focos familiares[5]. Además, “la evidencia disponible sugiere que la transmisión del SARS-CoV-2 entre niños en los colegios es infrecuente, inferior a la de la gripe”, y no existe “mayor riesgo para los profesores en el colegio del que tienen en sus casas o comunidades (…), pues los niños no son causantes primarios de transmisión a adultos en colegios”[6]. Ésta es la evidencia; lo demás es (mala) política.
Debemos exigir que las medidas sanitarias estén basadas en la evidencia científica, no en el interés del político, que sean selectivas, no indiscriminadas (locales, no regionales ni nacionales) y enfocadas a proteger a la población de riesgo y no a la mayoría de la población para la que el Covid es una enfermedad estadísticamente leve. Por último, deben analizarse sus consecuencias sanitarias, sociales y económicas, contemplando la salud física pero también la mental, a los enfermos de Covid pero también a los de corazón o cáncer, con visión de conjunto y no con miopía de epidemiólogo.
El psiquiatra Viktor Frankl, superviviente de los campos de concentración, recordaba que allí se ofrecía a diario la oportunidad de decidir “si uno iba a someterse y a ser juguete de las circunstancias, renunciando a la libertad y a la dignidad”, y concluía: “Al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas: la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias”.
Nos ha tocado vivir la circunstancia de una epidemia y está en nuestra mano decidir cómo vamos a hacerlo: con libertad y dignidad o sin ellas, con normalidad no exenta de lógica prudencia y responsabilidad (sobre todo hacia mayores y enfermos) u obsesionándonos y convirtiendo la epidemia en el centro de nuestras vidas. Al virus le da lo mismo y va a circular en cualquier caso (como es patente), pero las consecuencias de tomar uno u otro camino serán muy diferentes. ¿Qué ejemplo y qué legado queremos dejar a nuestros hijos? ¿El de una generación que se enfrentó con serenidad a esta inesperada prueba o el de una generación aterrorizada que devastó su país innecesariamente? La pregunta es ciertamente incómoda, pero generaciones precedentes soportaron circunstancias mucho más duras e inciertas con guerras, hambre y la muerte cotidiana de niños y jóvenes y no se escondieron en su madriguera. Ánimo. Podemos vivir la epidemia de otra forma, pero ¿cómo hacerlo en medio de unas medidas politiqueras, excéntricas e inútiles que cronifican la histeria colectiva?